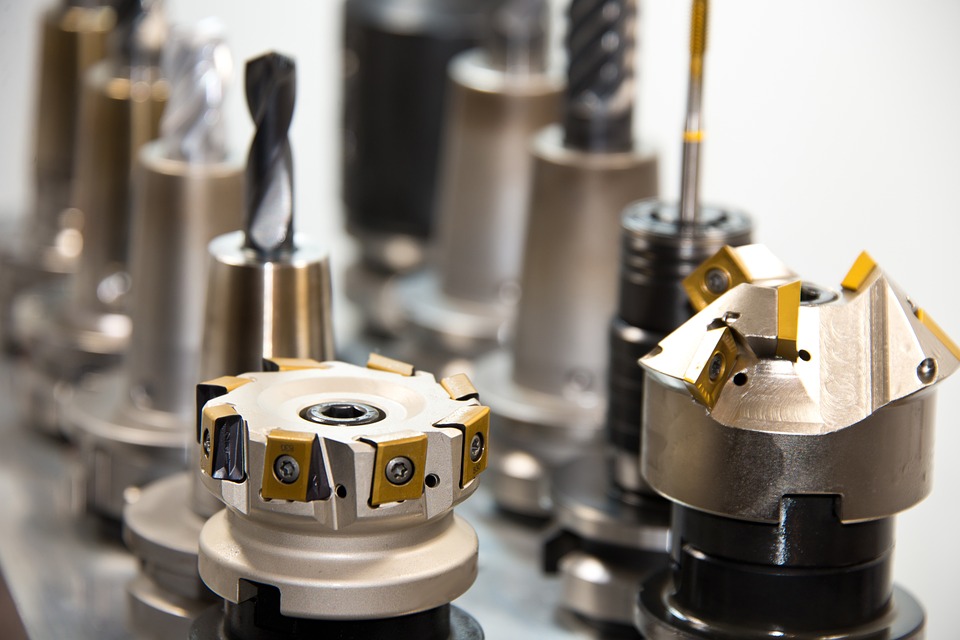Desde la Edad Media una de las obsesiones de físicos e inventores ha sido la construcción de lo que se dio en llamar “máquinas perfectas”. Instrumentos capaces de girar y desarrollar movimiento de forma autónoma e ininterrumpida, produciendo más energía de la que consumen y sin detenerse nunca por la fricción exterior. Muchas imágenes sobre el funcionamiento de la economía moderna se parecen bastante a este concepto de “máquina de movimiento perpetuo” que podríamos esquematizar así.
Si se observa detenidamente, este esquema circular está basado en dos pilares: a) El consumo de los particulares y b) Empresas y administraciones públicas produciendo bienes y servicios que son consumidos por esos mismos particulares.
Cuando se producen fricciones que amenazan con detener el engranje, bien porque aumenta el ahorro bien porque disminuye el consumo, “engrasamos” la máquina aumentando el gasto público y facilitando el acceso al crédito. Marx llamaba a esto “la contradicción interna del capitalismo” que lo llevaría a su inevitable desaparición. Hay que reconocer que el libre mercado ha pasado por momentos más o menos difíciles, pero goza de una salud envidiable comparada con las economías de tipo “planificado”.
La zona marcada con un cuadrado azul es la que Keynes denominó “la paradoja del ahorro”. Trata de explicar cómo algo en principio beneficioso como es el ahorro, si se incrementa mucho en un período de contracción económica, hace que se ralentice más, provocando una recesión mayor. En esa paradoja se han visto atrapados (y continúan) países como Japón y, en menor medida, Alemania. Según Lord Keynes, la única manera de romper esa dinámica perversa sería la intervención del estado, incrementando el gasto público en forma de inversiones en infraestructura o incluso subsidiando empresas y sectores poco productivos o rentables. Las soluciones económicas para “make America great again” del último inquilino de la Casa Blanca son un reedición de ese mismo manual de principios del siglo pasado.
El Keynesianismo fue dominante hasta la crisis de 2007. En ese momento los gobiernos ya habían incurrido en unos gastos y niveles de deuda enormes, por lo que el incremento de gasto público quedaba descartado ante el riesgo de cometer impagos en la deuda y la factura que suponía pagar los intereses. Fue el momento de los bancos centrales y, avanzando tres casillas en el gráfico, de actuar disminuyendo drásticamente los tipos de interés, facilitando el crédito (principalmente a los bancos) para tratar de que la “máquina de movimiento perpetuo” no se detuviese. La lógica es sencilla: si un banco central inyecta o imprime nuevo dinero es de esperar que los consumidores gasten más (¿porqué no voy a consumir o pedir prestado si el dinero no me cuesta nada?), las empresas inviertan y el exceso de ahorro disminuya.
El problema es que todas las recetas y soluciones vienen con un “pero…”. En este caso, el pero es que si se estimula el crecimiento de forma artificial, aparecen burbujas porque nos endeudamos en proyectos que no son viables o sobrepagamos precios por bienes que no necesitamos y de los que prescindiremos rápidamente.
Lo ideal es que los tipos de interés bajen de forma natural y como consecuencia de un cambio en la preferencia de consumo actual hacia un consumo futuro. Si esto es así, se eleva la tasa de ahorro y lenta y progresivamente depositamos más dinero en el banco o en productos de ahorro, lo que hace que las entidades depositarias cuenten con una mayor cantidad de dinero en su balance y el tipo de remuneración disminuirá en consecuencia. La diferencia radical con el caso anterior es que aquí ahorro e inversión crecen de forma simultánea produciendo un incremento de la productividad.
El Keynesianismo ha culpado tradicionalmente a la falta de propensión al consumo de cualquier situación económica adversa, pero los estímulos para revertir dichas situaciones raramente se han basado en un incremento de la productividad o el ahorro. Estas medidas son siempre bastante más lentas, dolorosas y poco visibles a corto plazo para quien tenga una agenda política. Desgraciadamente las políticas expansivas conducen a una mala asignación de recursos, hacia proyectos que finalmente no son rentables o con un retorno sobre el capital insuficiente. Un ciclo basado en esas premisas ha sido eficaz a lo largo de la historia, pero lleva asociado en su propio esquema varias deficiencias de las que señalamos dos:
1) El nuevo dinero en circulación trae siempre una disminución del poder adquisitivo de la unidad monetaria previa o lo que es lo mismo: inflación. El mismo café con leche que nos tomamos en el bar no cuesta lo mismo ahora que hace algunos años.
2) Un ciclo económico basado en crecimiento crediticio implica fases de boom seguidas de pinchazos. Es una economía con síndrome “maníaco-depresivo”.
Las “máquinas de movimiento perpetuo” no existen y tampoco se pueden construir. La existencia de una de dichas máquinas supondría una violación del primer principio de la termodinámica, del segundo o de ambos a la vez. El primer principio nos dice que la energía no se crea ni se destruye sino que sólo se transforma, por lo que no es posible construir un aparato capaz de generarla de la nada. El segundo principio implica que en cualquier sistema cerrado la cantidad total de entropía y el desorden molecular dentro del sistema siempre tienden a aumentar.
Todos los artilugios que dan la sensación de movimiento continuo e independiente no son tales. Necesitan siempre un aporte de energía exterior por muy sutil e imperceptible que sea a primera vista o se terminan parando.
¿Habrán faltado a clase de física los banqueros centrales y todos los economistas?
Tribuna de Íñigo Colomo, CIO de Imantia Capital